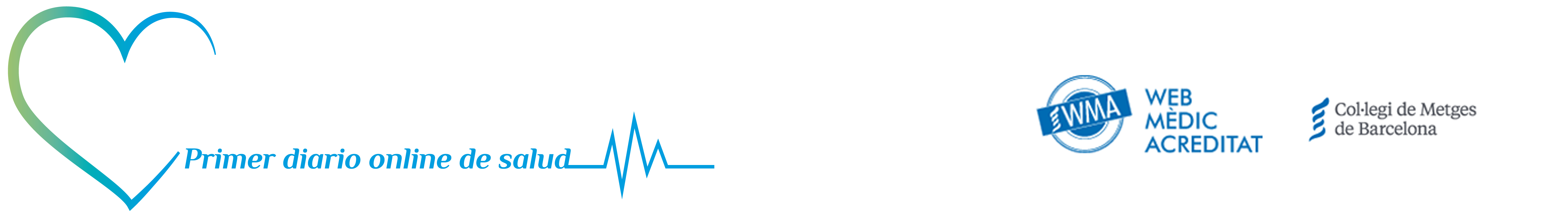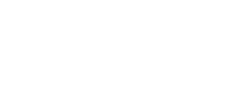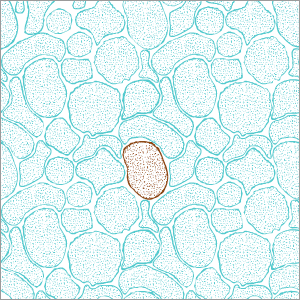Historias del CAP
Por Joan de Sagarra, escritor.
El autor relata su experiencia en un Centro de Atención Primaria de Barcelona y lo absurdo de algunos protocolos en esta época de covid-19
El sábado, 3 de abril, pillé en La Vanguardia una carta de un viejo conocido: Manuel Corachan Cuyás. A Manolo, que, si no ando equivocado estudió en los jesuitas (San Ignacio) un curso encima del mío, le recuerdo como si fuese ayer tocando la trompeta en el Jubilee Jazz Club, en el Instituto de Estudios Norteamericanos (paseo de Gràcia, 96), junto a Joan Giralt (piano), Manuel Puigbó (saxo alto) y Daniel Carbonell (batería). Por cierto, Manolo la tocaba muy bien, la trompeta. La carta de Manolo decía así: “Vivo en zona rural (Massanes, Girona). Soy médico jubilado octogenario con factores de riesgo. No vacunado hasta hoy, recibo llamada a las 10 h para vacunarme a las 14 h en un CAP próximo. Sorprendido por este impromptu, pero acepto”. A las 14 horas, Manolo llega al consultorio y se encuentra con una decena de personas en la calle. “Ya le llamarán”, le dicen. Manolo ve entrar y salir gente a ciertos intervalos, pero nadie le llama. Se presenta al personal en la puerta, comprueban su nombre y allí, “de pie en el dintel de la puerta he sido vacunado”. No le aplican una tirita. Manolo pregunta por la segunda dosis. “Ya le avisaremos, no se preocupe”, fue la respuesta. Y acto seguido le sueltan: “Ahora quédese unos diez minutos en la calle por si pasa algo”. Toma castaña. Manolo termina su carta con estas líneas: “He trabajado años en salud internacional, pero este espectáculo me parece surrealista. Me vuelvo a casa mientras voy desarrollando claros efectos secundarios: pavor, estupefacción, incredulidad. Son efectos severos, permanentes”.
Después de leer la carta de Manuel Corachan, la recorté y la guardé en un sobre junto a otros recortes de prensa, más o menos curiosos, “incrédulos”, sobre la pandemia, que luego hago llegar a un joven amigo, periodista, que, me dice, piensa escribir un libro sobre esas curiosas anécdotas relacionadas con la pandemia. Junto a la carta de Manolo le escribo unas líneas en las que le informo de quien era el padre de mi amigo –“¿te suena, pequeño, la clínica Corachan?”– al tiempo que le hago saber que aquel trompetista del Jubilee Jazz Group, que ha trabajado años en “la salud internacional”, era el mismo que me pinchaba en un edificio, frente al Clínic, cada vez que me iba a pasar parte del estío en Tahití o en la Martinica.
Dicho esto, permítanme que les cuente lo que me ocurrió a mí cuatro días después de leer en La Vanguardia la carta del amigo Manolo Corachan. El día 6, martes, tenía cita en el CAP. Puro control de los pequeños problemas de uno u otro tipo que padecemos los octogenarios. Al terminar la visita, un enfermero me entregó un papel y me dijo: “Está usted de suerte, señor Sagarra, mañana le vacunamos”. Pues mira que bien. Y al día siguiente, a las 11 horas y 17 minutos, como rezaba en el papel que me dio el enfermero, estaba yo haciendo cola en la planta quinta del CAP, ante la sanitaria que iba a comprobar mi identidad y me iba a pedir que me pusiese en la cola para recibir la vacuna.
Pero no, no fue exactamente así. En primer lugar llegué al CAP antes de las 11 horas y 17 minutos que figuraban en el papel que me dio el enfermero. Es un vicio que me acompaña de crío: siempre llego antes de la hora convenida. Total que pillé el ascensor hasta la quinta planta –la de la vacunación– y entregué la tarjeta sanitaria. Eran las 11 y 5 minutos, vamos, que faltaban 12 minutos para la hoja fijada en el papel que me dio el enfermero. La sanitaria me dijo que, sintiéndolo mucho, debía coger el ascensor y bajar a la tercera planta a aguardar hasta las 11 y 17 minutos en los que ella me atendería y me pondría en la cola de los octogenarios que iban a vacunar aquella mañana.
¿Aguardar en la tercera planta a que el reloj marque las 11 y 17 minutos? ¿Y por qué no en la misma quinta planta donde te citan para vacunarte? Pues no. ¿Por qué? Vete a saber, cosas del protocolo, el maldito protocolo. Total, que ves una hilera de vejestorios, con bastón, algunos, la mayoría, acompañados de algún joven familiar, haciendo cola ante el ascensor para descender un par de plantas, aguardando a que sean las 11 horas y 17 minutos.
Y aquí empieza mi historia. La del octogenario Sagarra que poco tiene que envidiar a la de mi amigo el doctor Corachan. En el CAP hay un ascensor con dos cabinas o, si ustedes prefieren, dos ascensores con una sola cabina. En tiempos de pandemia, cada cabina solo admite dos personas, una pareja. Dos personas que pueden ir de la planta baja al primero, segundo, tercero, cuarto o quinto piso. Cuando yo llegué al CAP tardé once minutos en pillar un ascensor para subir a la quinta planta, donde me habían citado. Una vez allí y luego que la sanitaria me dijera, como les he contado, que había llegado demasiado pronto, me fui al ascensor a buscar uno para bajar al tercero. Tardé más de doce minutos. Y al llegar al tercero me di cuenta de que ya era la hora, vamos, que pasaba la hora para regresar al quinto, a la vacuna. Total, que llegué, regresé al quinto cerca de las once y media. Afortunadamente, a mis colegas octogenarios les había ocurrido algo semejante. Total, que nos pusieron en fila, nos pincharon –sin tirita– y nos volvieron a mandar a la tercera planta. ¿Para qué? Pues para aguardar aquellos diez minutos en los que puede que la vacuna te produzca una reacción no deseada. Esta vez no cogí el ascensor. Me fui, me refugié en un lavabo y solté una meada, una generosa meada, que, la verdad, ignoro querido Manolo Corachan si tenía, si tiene algo que ver con las posibles consecuencias de la vacuna, pero que me sentó de maravilla. Una meada que, con el permiso de la autoridad correspondiente, quisiera dedicar a todos aquellos expertos en protocolos que día tras día nos ayudan a convivir y superar la condenada pandemia.