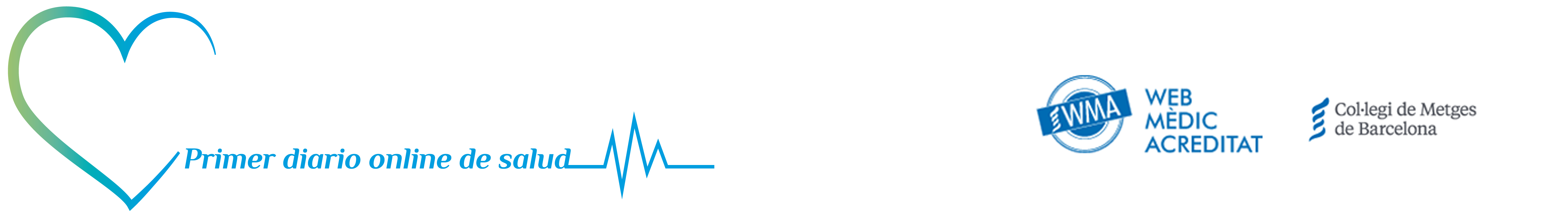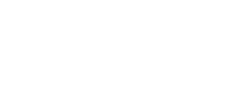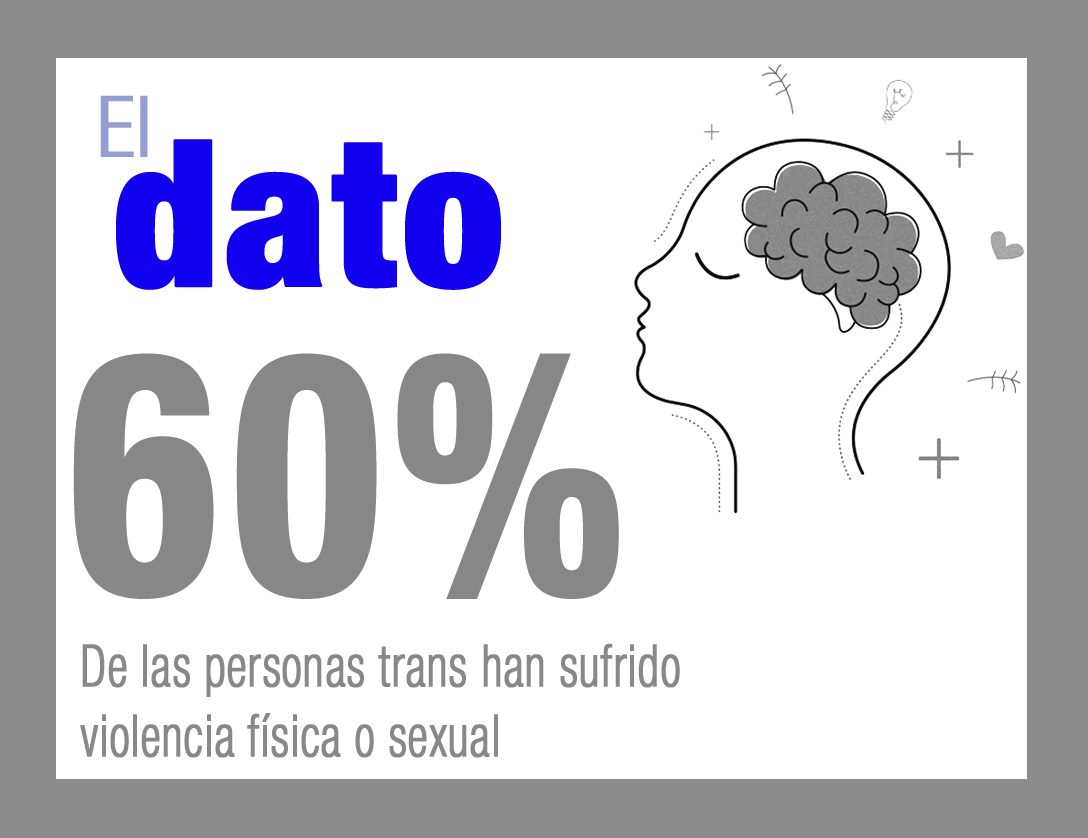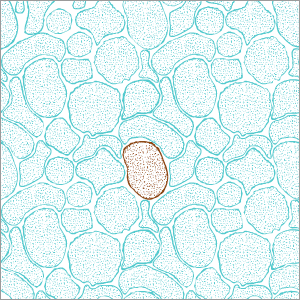¿Hay que vacunar a los adolescentes?
Por Enrique Bassat, pediatra e investigador ISGLOBAL
En las últimas semanas se ha instaurado entre los “opinadores de covid” (mayoría de la población) un nuevo –y ciertamente polémico– debate en relación con la posibilidad de desviar vacunas que teóricamente estarían destinadas a los adolescentes (12-18 años) para poder así compensar de alguna manera los grandes déficits de cobertura vacunal en los países más pobres.
Por un lado, los pediatras (entre los que me encuentro), preocupados siempre por la salud individual de nuestros niños y jóvenes, nos hemos posicionado claramente a favor de su vacunación, con el objetivo de facilitar aún más un regreso a las aulas lo más normal posible en septiembre del 2021. Por otro lado, los que nos preocupamos por la salud global, hemos puesto el grito en el cielo por las evidentes inequidades actuales en la distribución de vacunas, y por un sentido moral y ético de la justicia sanitaria. ¿Cómo resolver entonces esta situación de catch-22?
La premisa principal de este debate (la dicotomía “o nosotros o ellos”) es falsa, puesto que el objetivo, muy bien delimitado por la Organización Mundial de la Salud (“solo estaremos a salvo cuando to-dos estemos a salvo”) es conseguir la vacunación universal contra el SARS-CoV-2, o lo que es lo mismo, garantizar que cualquier persona en este planeta pueda beneficiarse de la inmunización salvavidas con cualquiera de las vacunas existentes. Para eso necesitaríamos disponer de alrededor de 11.000 millones de dosis, y hasta ahora solo hemos sido capaces de distribuir 2.500 millones, que no es poco.
El problema actual radica en las enormes desigualdades en términos de vacunación contra la covid manifiestas entre países ricos y países pobres. Mientras que en Europa son varios los países que avanzan rápidamente hacia coberturas vacunales superiores al 50% de su población adulta, es muy decepcionante observar que tan solo un 0,8% de las personas en países de baja renta han recibido al menos una dosis. Así pues, es evidente que, como comunidad global, nos quedan muchos deberes por hacer para avanzar de forma unitaria hacia la inmunidad de rebaño global. Fracasar en este objetivo nos condenaría, a corto o medio plazo, a exponernos de nuevo a variantes emergentes más peligrosas y potencialmente menos sensibles a las vacunas actuales, un escenario aterrador que nos situaría de nuevo en la casilla de salida de esta pseudodistopía que llevamos tantos meses sufriendo.
Quizás la manera más sensata de evaluar por tanto qué hacer con los adolescentes (a los niños menores de 12 años podemos dejarlos fuera de la discusión puesto que todavía no se ha aprobado ninguna vacuna para ellos) es intentar responder a la pregunta de cuál sería el coste-beneficio derivado de su vacunación.
Después de 15 meses de pandemia sabemos, por un lado, que su riesgo de enfermar gravemente es muy pequeño, casi insignificante. Las vacunas en este grupo de edad no solo protegerían contra la enfermedad grave o la muerte sino que también contra la enfermedad persistente, una consecuencia de la covid insuficientemente reconocida, pero que puede llegar a afectar hasta uno de cada 10 infectados, y que también afecta a los más jóvenes.
Por otro lado, hemos aprendido a partir de la experiencia en los colegios, que su capacidad inherente de transmisión del virus a los demás es baja, sobre todo en comparación con los adultos. Poder por tanto anticipar el beneficio adicional de vacunar a los más jóvenes a la hora de contener la transmisión comunitaria nos ayudaría a entender si merece la pena considerarlos en nuestra estrategia vacunal general. En este sentido, modelos matemáticos pueden ayudarnos a predecir la contribución real de la vacunación específica de este grupo de edad en cuanto a la reducción del pool de susceptibles y de la transmisión general, en el contexto de una amplia cobertura del resto de ciudadanos.
Teniendo en cuenta que los adolescentes y los adultos jóvenes (19 a 29 años) son en gran parte los responsables y principales afectados por la transmisión actual, entender el impacto de su vacunación en la contención de la pandemia sería muy útil. Si resulta que vacunarlos no aporta realmente mucho, podríamos entonces tomar la decisión –por una vez basada en la evidencia– de no priorizar su vacunación. En ese caso, y mientras la epidemia se va extinguiendo progresivamente en nuestro territorio, el dilema ético y moral al que nos enfrentamos quedaría más despejado, y el excedente resultante de vacunas (recordemos que Europa ha comprado cinco dosis por cada habitante continental) debería ser redirigido a aquellos lugares donde todavía hay una mayoría de la población vulnerable sin vacunar.
Mientras resolvemos este rompecabezas, sería bueno que nuestros jóvenes dejaran de aparentar que esta pandemia no va con ellos y contribuyesen a apagar el fuego que sigue ardiendo en nuestro país con actitudes responsables y solidaridad comunitaria, argumentos suficientes para que se ganen las vacunas tan codiciadas. Hay que recordar que los menores tienen bajo riesgo de sufrir una infección grave, pero pueden verse afectados por la covid persistente. Los adolescentes y los adultos jóvenes son responsables y principales afectados de gran parte de la transmisión actual.