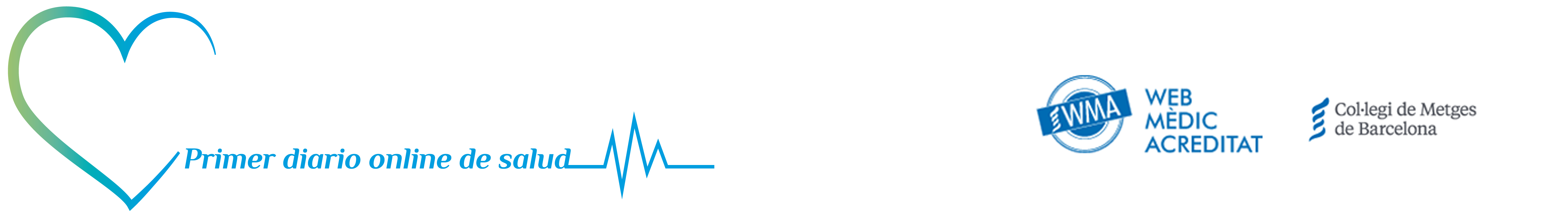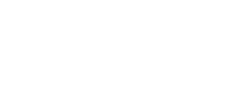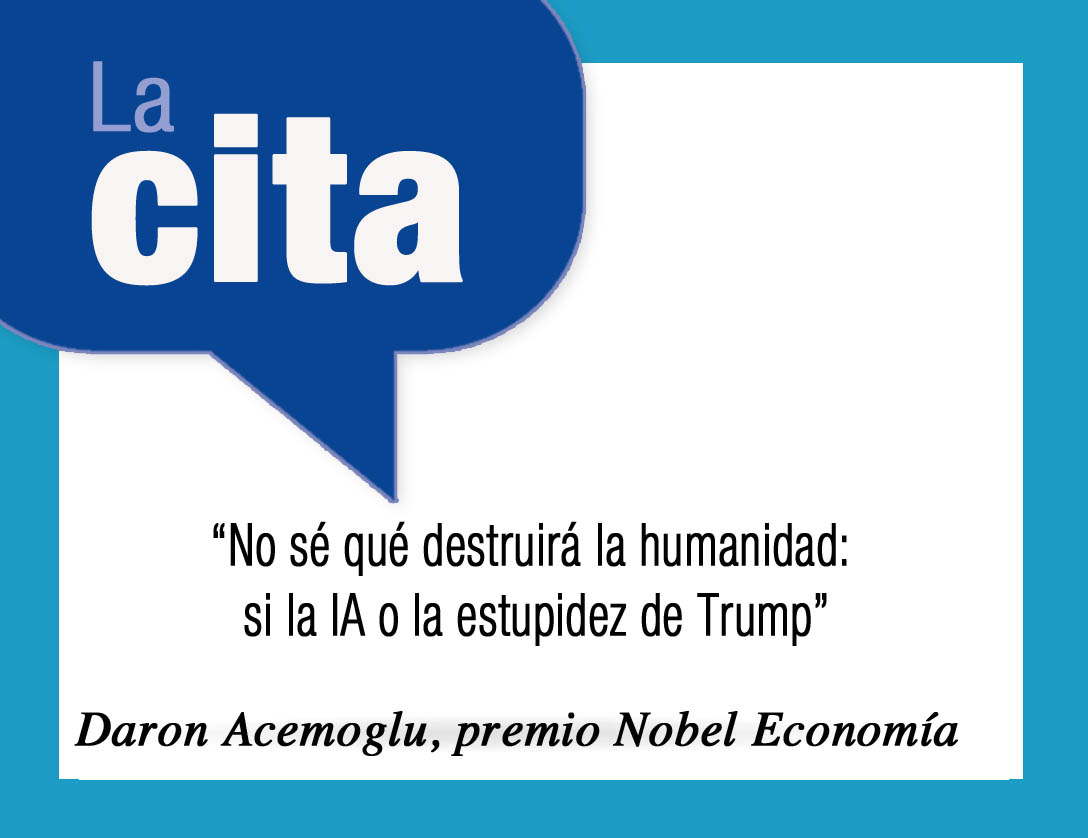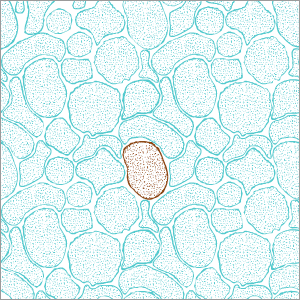¿Y si intentáramos decir todo lo que pensamos?
Por David Dorenbaum, psicólogo.
Somos rehenes del lenguaje y su estructura pone límites a nuestra voluntad de expresarnos, pero, a la vez, solo a través de las palabras podemos hablar y liberarnos.
Decir lo que verdaderamente pensamos puede ser arriesgado, las palabras lo cambian todo y todo cambia a las palabras. Nombrar algo o a alguien es dar posibilidad a su existencia, es también fijarlo, determinarlo o limitarlo: grabarlo en piedra. Un número cada vez mayor de personas se ven en aprietos con familiares, amigos o en el trabajo por decir lo que piensan —especialmente respecto a su orientación política—. Muchos periodistas, escritores y activistas son asesinados por hablar, o porque se sospecha que lo harán. Nuestras propias palabras han perdido su libertad, y ahora se rigen más por lo que dictan los del poder que por cualquier diccionario de las academias de las lenguas. Un ejemplo, entre cien, la autobiografía de Elias Canetti, autor y filósofo premio Nobel, titulada La lengua absuelta, comienza con un desconcertante pasaje que describe lo que está en juego, desde la perspectiva de un niño: “Mi recuerdo más remoto está bañado de rojo. Salgo por una puerta en brazos de una muchacha, ante mí el suelo es rojo y a la izquierda desciende una escalera igualmente roja. Frente a nosotros, a la misma altura, se abre una puerta y aparece un hombre sonriente que viene amigablemente hacia mí. Se me aproxima mucho, se detiene, y me dice: ‘¡Enseña la lengua!’. Yo saco la lengua, él palpa en su bolsillo, extrae una navaja, la abre y acercando la cuchilla junto a mi lengua dice: ‘Ahora le cortaremos la lengua’. No me atrevo a retirar la lengua, él se acerca cada vez más hasta rozarla con la hoja. En el último momento retira la navaja y dice: ‘Hoy todavía no, mañana’. Cierra la navaja y la guarda en su bolsillo”. El que profiere la amenaza, constantemente diferida y reactivada, y que conduce al silencio, es el novio de la niñera. Surtió efecto: el pequeño Elias guardó silencio años, pero, en su momento, la advertencia tuvo las mismas consecuencias que si se la hubieran cortado.
La heroína griega que viene a la mente como precursora mítica de Canetti es Filomela, cuya lengua le fue mutilada por decir la verdad (femenina) al poder (masculino), según lo cuenta Ovidio. Después de que su cuñado la violó, y luego le cortó la lengua para que no lo dijera, aun así, logró delatarlo —y derrocarlo como rey de Tracia— tejiendo en un tapiz el relato de su vejación. Arriesgarse y decir algo peligroso es un indicio de parresía, etimológicamente “decir todo”. Quien la promulga dice lo que tiene en mente, no esconde nada —abre su corazón y su mente a través de su discurso—. Está vinculada a la valentía ante el peligro: te arriesgas, incluso a morir, para decir la verdad. En sus reflexiones sobre la noción griega de parresía, el filósofo Michel Foucault afirma: “Romper el silencio al hablar es un acto político particularmente urgente frente a lo que es inconcebible e inadmisible en el nivel simbólico”.
La problemática del lenguaje se manifiesta en todas partes, pero es de particular relevancia en el psicoanálisis, donde el lenguaje, como sede de los instintos, encuentra el encuadre para la representación de su dramatismo. Cuando uno entra en análisis, el único compromiso es hablar: la experiencia se desarrolla a través de la palabra —que requiere la escucha flotante y atenta del psicoanalista—. La palabra es un acto que constituye al sujeto. Según el psicoanalista Paul Verhaeghe, el lenguaje no es tanto un medio de comunicación, sino un recurso para consolidar la identidad: “Eres madre de, hija de, padre de, hijo de…”, y la negación del lenguaje es perniciosa porque causa el colapso de la exterioridad y de la alteridad. El efecto de la palabra subyugada es devastador: las palabras suprimidas, los gritos silenciados se anudan en el cuerpo y pueden hacer de él un terrible nudo.
¿Pero qué pasa con lo innombrable? Entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir, hay una frontera real e infranqueable. El sujeto hablante, que se cree fuente y origen de su propio decir y hacer, es el ejecutor de una orden que se le escapa. Las palabras que utilizamos no captan con exactitud lo que queremos decir o, por el contrario, expresan más de lo que esperamos. A veces sentimos que nos faltan las palabras para decir algo; otras, nos pilla por sorpresa el hecho de haber dicho algo que no queríamos decir. La psicoanalista Julia Kristeva lo expresa así: “Pensé que mi lengua era mía, pero resulta ser ajena, distinta de mí en mí. ¿Soy su autor o su producto?”.
Decirlo todo es imposible. Cuando uno se da de topes contra los límites del lenguaje, y las palabras nos fallan, “es a través de esta misma imposibilidad que la verdad se aferra a lo real”, dice el psicoanalista Jacques Lacan. Lo imposible de decir es precisamente lo que nos hace seguir hablando, con la esperanza de finalmente expresar lo que no podemos llegar a decir. Somos rehenes del lenguaje, pero nuestras palabras se liberan en la interlocución. El enfoque esbozado por Freud para sus pacientes, lo sabemos, fue el de “no renunciar a las palabras porque se acaba renunciando a las cosas”.